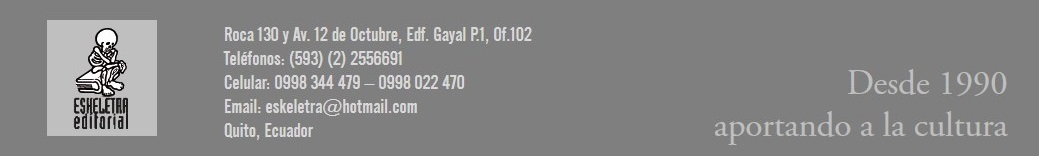|
|
|
Por Cristian Vázquez Letras Libres - México |
1 “La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma”, dice el narrador de “La biblioteca de Babel”, el cuento de Borges. “En ese universo saturado de libros, donde todo está escrito –anota Piglia al analizar ese cuento–, solo se puede releer, leer de otro modo”. Nuestro universo, el mundo en que vivimos, aunque aquí no todo está escrito, también está saturado de libros. Y esto lleva a muchos lectores, angustiados por todo lo que hay para leer y la escasa duración de la vida, a leer y leer textos por primera vez, sin permitirse el placer, el deleite, el lujo de la relectura. Esa posibilidad de leer de otro modo. ¿De qué otro modo? En primer lugar, la relectura permite penetrar más y mejor en los textos. La primera lectura equivale casi a surfear las olas de la escritura ajena: aprehender el sentido de las frases, afrontar el primer impacto de su belleza, estar pendiente de lo que vendrá. Es lo que hacemos casi siempre, por cierto, y es una experiencia sumamente placentera, claro que sí. Pero la relectura nos quita prisas, nos libra de impaciencias. Ya no nos urge avanzar para saber qué ocurrirá después: como ya lo sabemos, podemos gozar del camino, amar la trama, regodearnos en las palabras. Saciado el apetito más básico, el paladar se toma su tiempo para saborear los manjares antes de deglutir. A menudo la segunda lectura (y también la tercera, y las siguientes) posibilita el descubrimiento de detalles, pistas, indicios y guiños que pasaron inadvertidos en una primera instancia. Ese es otro de los principales beneficios de releer. Existen libros que parecen haber sido escritos para ser releídos más que para ser leídos, por la cantidad de señales que el autor ha sembrado en sus páginas, sabiendo que solo las verá quien haya llegado hasta el final y luego vuelto a empezar, para disfrutar de nuevo del camino (para disfrutarlo más). Nadie creería que por haber estado alguna vez frente al Guernica de Picasso o al David de Miguel Ángel ya no tendría sentido volver a contemplarlos, o que sería redundante escuchar otra vez la novena sinfonía de Beethoven, o su tango preferido, o la canción que sea, solo porque ya se la ha escuchado en alguna oportunidad. El reencuentro con el arte carece, es cierto, de la magia de la primera vez, pero es uno quien ya no es el mismo: las experiencias y el aprendizaje acumulados lo llevan a apreciar las obras con una mirada diferente, con unos ojos capaces de ir más lejos que en la ocasión anterior. Exactamente lo mismo sucede con los libros. 2 De modo que, así como nadie se baña dos veces en el mismo río, tampoco nadie lee dos veces el mismo libro. En otras palabras, como explicó Martín Pisarro en un artículo de hace algunos años, “la relectura no existe: la relectura es siempre lectura”. Y agrega: “Releemos libros (a veces de cabo a rabo, a veces las partes que hemos subrayado, a veces lo que encontramos abriendo las páginas al azar) por las mismas razones que nos provocan volver a escuchar canciones o discos que nos gustan, mirar películas que nos gustan, regresar a ciudades, provincias, países o continentes que nos gustan”. La primera vez que leí El amor en los tiempos del cólera tenía 17 años. Impregnado del espíritu del amor romántico que suele (o solía) dominarnos a esas edades, me indignó un poco que Florentino Ariza, en los cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días que esperó a Fermina Daza, no se mantuviera casto y fiel: si tanto la quería, no debía haber estado –pensaba mi yo adolescente– con ninguna otra mujer. Cuando con algo así como 30 años releí la novela de García Márquez, me pareció inmejorable el argumento que al protagonista le da una de sus amantes, Sara Noriega: “Amor del alma de la cintura para arriba y amor del cuerpo de la cintura para abajo”. Y celebré con él los veinticinco cuadernos que llenó “con seiscientos veintidós registros de amores continuados, aparte de las incontables aventuras fugaces que no merecieron ni una nota de caridad”, a la espera de la mujer de su vida. El texto no había cambiado, evidentemente: el que había cambiado era yo, y de esa forma el libro había cambiado para mí. Como un espejo, el libro me mostraba, en cada momento, mi propia imagen. Releer también es dejar que los libros nos lean a nosotros y nos cuenten cómo hemos cambiado. Algo que vale incluso para los libros que uno mismo ha escrito: “Quiero insistir en la conveniencia de todo escritor de releerse a sí mismo –aconsejó Luis Goytisolo–, pues solo entonces descubres muchas cosas de tus libros y de ti mismo”. 3 Releer, además, nos pone cara a cara con nuestra propia memoria. No solo porque nos enseña todo lo que hemos olvidado (el olvido es tan poderoso que de algunos libros ni siquiera recordamos si los hemos leído o no), sino también porque nos demuestra cómo en muchos casos la memoria nos engaña: muchas páginas que recordábamos bellas y luminosas nos sorprenden ahora por su tono gris, por su mediocridad. La memoria selectiva, por su parte, nos llena de preguntas. ¿Por qué recordamos, tantos años después, este pasaje de un libro, y por qué, en cambio, hemos olvidado aquel otro? Con frecuencia sentimos que hoy nos ocurriría todo lo contrario: fijaríamos el recuerdo del que hemos olvidado, y archivaríamos el que nuestra mente se empeñó en sostener. Y sin embargo, no tenemos idea de cómo se acomodarán esas imágenes en ese carro siempre en movimiento que es nuestra memoria. 4 Una ventaja más: releer suele ser barato. Abrir un libro que tenemos en casa e internarnos en sus páginas no nos cuesta ni un centavo. Por ello, Roberto Pliego escribió un “elogio de la relectura” cuando con la crisis económica en México, hace un cuarto de siglo, los precios de los libros se dispararon de un día para el otro (la clase de desgracias a las cuales los latinoamericanos estamos tristemente acostumbrados). “La lectura sin la gloria de la repetición no es más que un poco de tiempo y otro poco de afición a las modas –apuntó Pliego en su artículo–. ¿Tienes la entrada prohibida a toda novedad? En tu biblioteca hay más de una novedad de tu pasado interesada en hacerlo otra vez”. Podemos asegurar, de hecho, que la relectura es el sentido último de toda biblioteca personal. Un libro ya leído puede pasar años, incluso décadas, sin volver a ser abierto, pero justifica su existencia el día en que su dueño lo saca del estante, le sopla un poco encima para quitarle el polvo, lo abre y relee al menos una línea. “En la vida adulta debería haber un tiempo dedicado a repetir las lecturas más importantes de la juventud”, recomienda Ítalo Calvino en Por qué leer los clásicos, ya que “las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida”. “Toda relectura de un clásico —añade— es una lectura de descubrimiento como la primera”. Calvino va más allá y asegura que “toda lectura de un clásico es en realidad una relectura”, pues los clásicos “llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado”. Borges, amante de las paradojas, dijo en alguna ocasión: “He tratado más de releer que de leer. Creo que releer es más importante que leer, salvo que para releer se necesita haber leído”. De modo que, si hiciera falta, ahí tenemos una razón más para promover la lectura: tener, en algún momento, la posibilidad de releer, de leer de otro modo. Leer el artículo original... |